Las plataformas digitales amplifican nuestros instintos tribales.

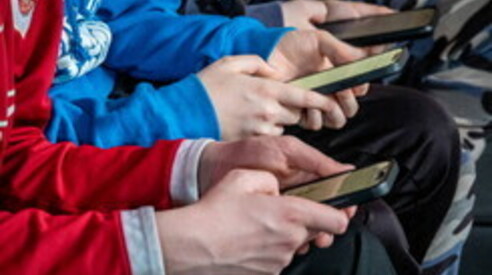
FOTO Getty Images
malos científicos
Si bien en un pueblo real habría sido impensable insultar gravemente a un vecino sin sufrir las consecuencias, en Twitter o en un comentario anónimo muchos dan rienda suelta a los peores impulsos sin filtro alguno.
Sobre el mismo tema:
En la hiperconexión de la vida cotidiana actual, podemos revisar las notificaciones de nuestros teléfonos inteligentes y, en cuestión de instantes, sentir cómo renacen en nuestro interior impulsos ancestrales. Nos enfurecemos ante otro comentario provocador de un desconocido en línea, nos reconforta el abrazo virtual de una comunidad de personas afines, o experimentamos la amarga satisfacción de ver a un grupo contrario aplaudir algo que percibimos como una amenaza para nuestros valores. En esos momentos, emergen profundas dinámicas de nuestra psicología, forjadas en contextos muy distintos al actual.
Como reza una provocativa máxima contemporánea, poseemos mentes y emociones de la Edad de Piedra y herramientas divinas. Esta paradoja resume la condición de la humanidad en el mundo moderno: criaturas con cerebros moldeados por la vida tribal prehistórica y siglos de pasiones viscerales, que ahora manejan tecnologías y poderes antaño atribuidos solo a las deidades. Somos, citando al biólogo E.O. Wilson, una especie de «quimera evolutiva» que alberga en su interior una compleja mezcla de emociones paleolíticas, legados premodernos y capacidades tecnológicas casi divinas. El resultado es una profunda desconexión —un desajuste evolutivo— entre aquello a lo que nuestras mentes y emociones se han adaptado y el ecosistema cultural y digital en el que nos desenvolvemos hoy.
Gran parte de la historia evolutiva humana se desarrolló en un entorno radicalmente diferente al actual. Durante cientos de miles de años, nuestros ancestros vivieron en pequeños grupos nómadas muy unidos, generalmente compuestos por unas pocas docenas de individuos, quizá hasta un centenar como máximo. En estas tribus primigenias, la pertenencia lo era todo: ser parte del clan significaba protección y acceso a los recursos, mientras que ser excluido podía equivaler a una sentencia de muerte. La selección natural perfeccionó nuestros instintos sociales en este contexto: desarrollamos una poderosa necesidad de pertenencia y lealtad a la identidad, así como sofisticados mecanismos para controlar nuestro estatus dentro del grupo y detectar posibles amenazas de forasteros. Los circuitos emocionales que regulan el miedo, la ira, el afecto y la vergüenza se calibraron para las interacciones cara a cara a escala humana, en las que cada individuo conocía personalmente a los demás miembros de la comunidad y compartía sus mitos, símbolos y objetivos. El cerebro humano, estructuralmente, no ha cambiado mucho desde el Paleolítico: la neuroanatomía y las predisposiciones instintivas siguen siendo las adecuadas para garantizar la supervivencia de pequeños grupos de cazadores-recolectores. No sorprende, pues, que nuestros cráneos modernos alberguen una mente de la Edad de Piedra, diseñada para un mundo simple y estable que ya no existe.
Esa mente ancestral se encuentra ahora inmersa en un entorno planetario complejo, fragmentado y tecnológicamente sobrecargado, un entorno que, en muchos sentidos, resulta incompatible con sus expectativas. Hemos pasado de aldeas reales a tribus digitales globales. Gracias a las herramientas casi divinas a nuestra disposición —internet, redes sociales, comunicaciones instantáneas— cada uno de nosotros está conectado con miles de personas, expuesto diariamente a noticias, opiniones y conflictos de todos los rincones del planeta. Nuestras comunidades ya no son geográficas ni cohesionadas, sino elusivas y superpuestas: podemos pertenecer simultáneamente a docenas de grupos, foros y redes sociales en línea, cada uno con sus propios valores y lenguajes, a menudo desconocidos entre sí. Esta proliferación de identidades y afiliaciones simultáneas no tiene precedentes en la historia evolutiva y genera una importante carga psicológica.
Muchos experimentamos una especie de disonancia cognitiva al tener que cambiar constantemente de un contexto de identidad a otro; por ejemplo, de ser, en rápida sucesión, un profesional serio en las redes sociales del trabajo, a un aficionado apasionado en una comunidad deportiva, a un comentarista político vehemente en Twitter. Nuestro equilibrio interno se resiente: lidiar con múltiples "versiones de nosotros mismos" puede hacernos perder la sensación de una identidad coherente. Nuestros antepasados, sin duda, no tuvieron que enfrentarse a nada parecido. Vivían inmersos en un mundo social estable, con roles definidos y un número limitado de relaciones, mientras que nosotros navegamos en un flujo constante de información e interacciones fugaces, bombardeados por estímulos sociales que nuestros sentidos y emociones se esfuerzan por descifrar por completo.
Esta desconexión entre antiguas predisposiciones psicológicas y la realidad contemporánea subyace a muchos fenómenos propios de nuestra época. El instinto tribal que antaño garantizaba la cooperación dentro del grupo y una cautelosa desconfianza hacia los forasteros resurge ahora en forma de afiliaciones ideológicas en línea y conflictos polarizados a escala global. El impulso de trazar fronteras entre «nosotros» y «ellos» —descrito en términos políticos por el jurista Carl Schmitt como la distinción amigo/enemigo— está arraigado en nuestra herencia evolutiva y se manifiesta en todas partes, desde el localismo futbolístico hasta las «guerras culturales» en las redes sociales. En el deseo visceral con el que defendemos a nuestro grupo digital favorito o nuestra postura ideológica, reconocemos la misma lógica de las antiguas alianzas tribales: lealtad a la identidad a cambio de protección y un sentido de pertenencia.
Por otro lado, la hostilidad hacia el grupo externo, que antes nos protegía de potenciales enemigos, ahora se intensifica contra categorías abstractas de personas a las que nunca hemos conocido en persona: votantes del otro partido, simpatizantes de una causa, miembros de una subcultura en línea diferente. Cada uno de ellos puede convertirse, a nuestros ojos, en un blanco sobre el que proyectar miedos y resentimientos atávicos. Así, las tribus digitales se unen y se oponen entre sí, enzarzándose en feroces disputas sobre cuestiones a menudo simbólicas. Las redes sociales están repletas de facciones que se sienten atacadas mutuamente, dispuestas a fortalecer su fuerte camaradería interna y a tachar a sus adversarios de malvados o dementes. Es un mecanismo profundamente humano: en última instancia, los humanos expresan indignación moral en línea por la misma razón que lo hacían las tribus de la Edad de Piedra: para defender a la comunidad de conductas dañinas y reforzar las normas compartidas. El error no reside en el instinto en sí —que, de hecho, era ventajoso en las condiciones adecuadas— sino en el nuevo contexto en el que se activa, un contexto para el que no fue diseñado.
De hecho, muchas de nuestras reacciones emocionales actuales están «desprogramadas» con respecto a la realidad contemporánea. Los psicólogos evolucionistas utilizan el término «desalineación» para describir esta desconexión: por ejemplo, tendemos a sobreestimar los peligros inmediatos y tangibles, reaccionando de forma exagerada ante estímulos leves, mientras que, simultáneamente, subestimamos las amenazas más abstractas, difusas o distantes. Nuestro cerebro está programado para activar la respuesta de «lucha o huida» ante un agresor inmediatamente visible —como un depredador o un enemigo tribal—, pero está mucho menos preparado para afrontar amenazas complejas como el cambio climático gradual o las crisis financieras globales.
Así, paradójicamente, podemos sentir una enorme ira y temor ante un tuit provocador o una noticia alarmante leída en línea (un estímulo simbólico que, sin embargo, desencadena miedos concretos), mientras permanecemos apáticos ante problemas reales percibidos como abstractos o distantes. De igual modo, lo que antes era cooperación grupal puede transformarse en conformismo sectario: buscamos aprobación y validación dentro de nuestro grupo virtual, lo que puede llevarnos a adoptar creencias o comportamientos cada vez más extremos para no ser excluidos. En nuestro círculo ancestral, expresar indignación moral hacia quienes infringían las normas era una muestra virtuosa de lealtad (demostraba nuestra preocupación por el bien común) y ayudaba a corregir a los desviados; hoy, ese mismo impulso a veces se traduce en indignaciones virales y campañas de linchamiento moral contra completos desconocidos, quizás culpables de expresar una opinión impopular. La pasión emocional con la que reaccionamos ante ciertos desacuerdos recuerda más al fervor de los cruzados o a la ira funesta de una disputa religiosa que al debate razonado que nuestras modernas instituciones democráticas esperarían. Es como si parte de nosotros se hubiera quedado estancada en un nivel de respuesta emocional premoderno : bajo la apariencia de la civilización de la Ilustración, seguimos dispuestos a librar una guerra por una idea herética o un símbolo profanado, igual que en la época de las inquisiciones y la quema de brujas; solo que hoy la "quema" toma la forma de una picota mediática en directo retransmitida a todo el mundo.
Esta situación se ve agravada aún más por el poder de las herramientas tecnológicas modernas, que interactúan perversamente con nuestros sesgos cognitivos innatos. Las plataformas digitales no solo explotan nuestros instintos tribales, sino que los amplifican activamente. Las redes sociales, diseñadas para captar y mantener nuestra atención el mayor tiempo posible, han descubierto (casi de forma algorítmica-evolutiva) que nada capta la atención humana como el contenido capaz de activar nuestras emociones tribales más intensas: indignación, miedo, un sentimiento de reivindicación o de justicia. Es improbable que una publicación moderada y matizada, que requiere una reflexión pausada, se vuelva viral; por el contrario, un mensaje cargado de ira, miedo o moralismo basado en la identidad tiene muchas más probabilidades de difundirse porque toca precisamente las fibras sensibles a las que somos más propensos. Los algoritmos de las plataformas han aprendido esto a través de la experiencia (procesando miles de millones de datos sobre el comportamiento de los usuarios) y tienden a presentarnos principalmente contenido que provoca reacciones instintivas intensas, ya sea un escándalo político, un titular alarmista o la última provocación divisiva. El resultado es un círculo vicioso: nos sentimos naturalmente atraídos a buscar noticias y opiniones que confirmen la postura de nuestro grupo; los algoritmos, al detectar esta preferencia, nos muestran contenido cada vez más similar; con el tiempo, nuestras creencias se radicalizan por la exposición repetida a una sola postura ; la realidad digital se polariza en burbujas separadas de tribus hostiles, cada una alimentada por sus propios flujos de información partidista, y el conflicto de identidad se intensifica aún más, extendiéndose a los medios de comunicación y la política tradicionales. Todo esto suele ocurrir sin que nos demos cuenta: permanecemos atrapados en lo que el informático Eli Pariser denominó burbujas de filtro, filtros personalizados en los que vemos principalmente aquello que confirma nuestros prejuicios, mientras que la visión del otro nos llega distorsionada o caricaturizada.
Estudios recientes, por ejemplo, demuestran que los votantes de bandos opuestos sobreestiman enormemente el odio y la deshumanización que la facción contraria sentiría hacia ellos ; una muestra de lo distorsionada que está nuestra percepción de los demás cuando la analizamos a través del prisma de los medios de comunicación polarizados. En este sentido, los algoritmos aprovechan con precisión nuestras vulnerabilidades cognitivas, explotando sesgos arraigados: por ejemplo, el sesgo de confirmación (tendemos a buscar y creer información que confirme nuestras creencias), el sesgo de negatividad (los estímulos negativos y emocionales captan más nuestra atención) o el efecto de identidad (damos más credibilidad a quienes percibimos como miembros de nuestro propio grupo). La falta de alineación entre los objetivos de las redes sociales (maximizar la interacción con fines comerciales) y las funciones de la psicología humana ha conducido a una mayor polarización y desinformación en el discurso público actual. Cuando evolucionaron nuestros mecanismos de aprendizaje social, la información con carga moral y emocional fue crucial porque servía para reforzar las normas grupales y garantizar la supervivencia colectiva. Hoy, sin embargo, los algoritmos, impulsados por objetivos completamente distintos, sobreexponen precisamente el tipo de información « PRIME » (prestigiosa, de grupo, moral y emocional) a la que somos más receptivos, independientemente de su veracidad o representatividad de la realidad. De este modo, el contenido extremo y divisivo adquiere una resonancia anormal, y los usuarios —si no se les expone intencionadamente a opiniones diferentes— acaban desarrollando una visión distorsionada de las posturas ajenas y sintiéndose cada vez más justificados en su ira. En la práctica, la tecnología amplifica y instrumentaliza nuestras emociones instintivas, creando un entorno social en el que la moderación y la racionalidad tienen dificultades para emerger.
Otro elemento crucial del mundo digital es la ausencia de algunos de los mecanismos de control naturales que existían en la interacción cara a cara. En las tribus tradicionales, había límites y responsabilidades claros: se conocía personalmente a cada miembro de la comunidad, se presenciaban las consecuencias de los conflictos de primera mano y se sabía que habría que seguir conviviendo con esas personas incluso después de un desacuerdo. Por lo tanto, existía un incentivo para mantener cierto respeto mutuo, para no sobrepasar ciertos límites, ya que una ruptura en las relaciones acabaría provocando la pérdida de todo el grupo. En línea, todo esto desaparece en gran medida: a menudo interactuamos con desconocidos cuyos rostros no reconocemos, a quienes probablemente nunca volveremos a ver y hacia quienes no sentimos ninguna responsabilidad.
Si bien en un pueblo real habría sido impensable insultar a un vecino sin sufrir las consecuencias, en Twitter o en un comentario anónimo, muchos dan rienda suelta a sus peores impulsos sin filtro alguno. El medio digital, que nos protege tras una pantalla, desinhibe nuestras reacciones: podemos arremeter con mucha más vehemencia que si miráramos a alguien a los ojos. Además, la distancia física y social facilita la deshumanización de los demás, reduciéndolos a un icono, un nombre de usuario, olvidando que detrás hay una persona real. Esto reduce aún más el umbral de la empatía y alimenta ciclos de provocación y represalias verbales. En resumen, nos encontramos con armas de comunicación increíblemente poderosas —la capacidad de difundir instantáneamente nuestros pensamientos y estados de ánimo a vastas audiencias— pero sin un aumento correspondiente en nuestra sabiduría emocional ni en nuestra capacidad de autocontrol. Estas herramientas, que parecían casi divinas, han terminado en manos de seres con reacciones propias de primates territoriales, poniendo a prueba las convenciones civiles e institucionales que sustentan la convivencia pacífica.
Pensemos en el impacto que pueden tener unas pocas figuras carismáticas con millones de seguidores al difundir teorías conspirativas o fomentar el odio : sus mensajes incendiarios activan en sus seguidores los mecanismos de alineamiento tribal y sospecha hacia el enemigo, a menudo obviando por completo a los organismos intermediarios tradicionales (partidos, medios de comunicación autorizados, academias) que en el pasado filtraban y moderaban el contenido del debate público. En este sentido , nuestras "instituciones" sociopolíticas, aún en gran medida modeladas según la lógica del siglo XX o incluso del XIX, luchan por mantenerse al día : la democracia representativa y el discurso racional de la Ilustración presuponen ciudadanos capaces de informarse críticamente y negociar compromisos, pero la combinación de emociones arcaicas y nuevos canales tecnológicos socava estas premisas, impulsando una política visceral y de afiliaciones viscerales. El filósofo político del siglo pasado concebía la opinión pública como un campo de batalla para el debate argumentativo; hoy, se asemeja más a un campo de batalla emocional donde gana quien clama más fuerte sobre traición o herejía. Y así, nuestras pasiones "paleolíticas" —el honor, el orgullo de facción, el fervor moral— resurgen con fuerza, solo que en lugar de blandir piedras, espadas o antorchas encendidas, empuñamos teléfonos inteligentes y tuits mordaces.
Ante este panorama, uno podría verse tentado al pesimismo : al fin y al cabo, una mentalidad paleolítica con herramientas modernas puede causar un gran daño, y esto es en parte lo que observamos en las patologías sociales actuales. Pero reconocer el problema ya supone un paso hacia posibles soluciones. El mero hecho de comprender que esta tribalización de la vida en línea no es simplemente un defecto moral individual, sino más bien una desalineación evolutiva, puede ayudarnos a abordarla con un enfoque más constructivo. No se trata de condenar a la humanidad por su irracionalidad, sino de reconocer que todos somos vulnerables a estos mecanismos; incluso las personas educadas y conscientes se ven influenciadas por ellos en cierta medida. En última instancia, ser humano implica llevar dentro de nosotros esta doble herencia: por un lado, los instintos inmediatos de un organismo social forjado en la escasez y el peligro inminente; por otro, la chispa de la razón y la creatividad que nos ha permitido construir civilizaciones complejas.
Más sobre estos temas:
ilmanifesto





