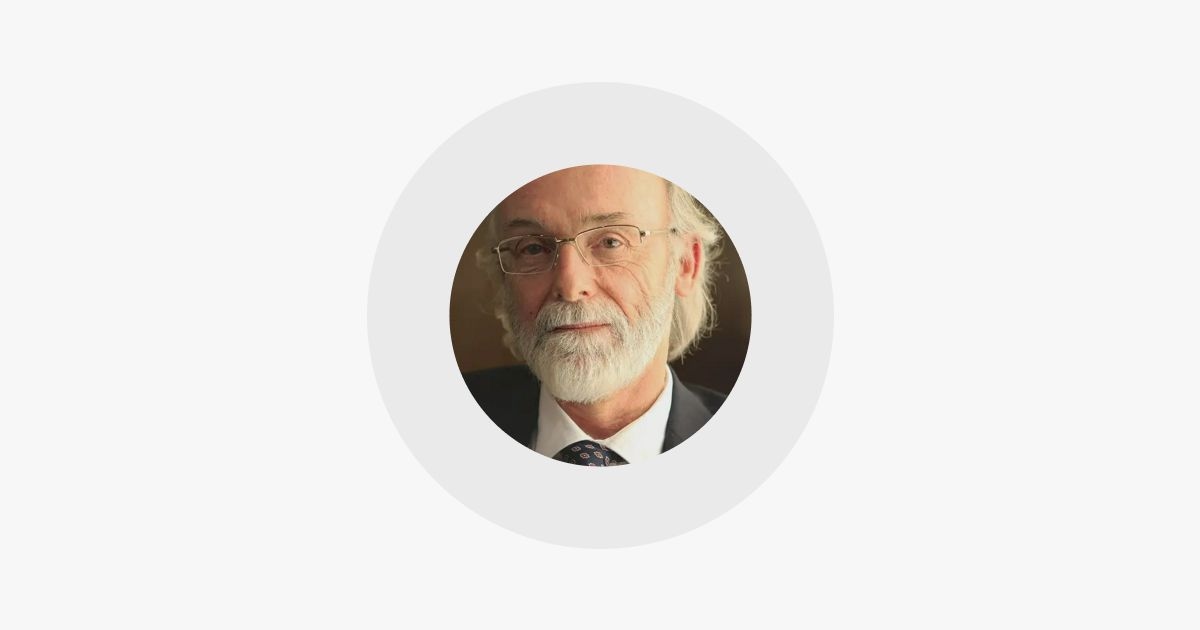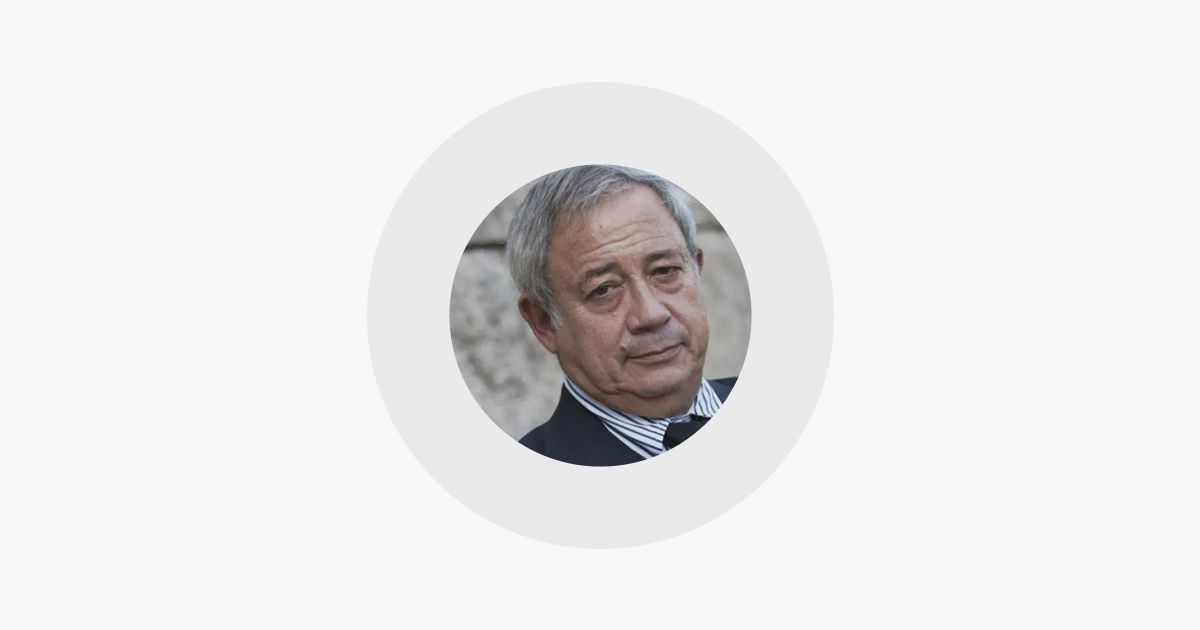Dos notas relativas a las reparaciones.

El mes pasado se publicó la cuarta colección de crónicas sobre temas de historia colonial que he estado publicando en la prensa desde 2017. Al igual que las colecciones anteriores, fue publicada por Guerra e Paz y se titula Reparaciones y otras penitencias históricas . La portada muestra a Seh-Dong-Hong-Beh, comandante de las Amazonas, o mujeres guerreras de Dahomey, sosteniendo la cabeza decapitada de un hombre negro, en un dibujo de Frederick E. Forbes (véase la imagen).

Forbes, un oficial de la Marina Real, visitó el Reino de Dahomey a mediados del siglo XIX, residió allí durante muchos meses y nos legó, en unas memorias publicadas en 1851 , un relato de su estancia, así como varias ilustraciones de los habitantes del reino africano. La revista Expresso tuvo la gentileza de mencionar mi colección en su sección de libros, lo cual agradezco, pero sorprendentemente, en lugar de reproducir la imagen de la portada, como es habitual, la sustituyó por una fotografía de hierros y otros instrumentos que presumiblemente utilizaban los europeos para someter a los esclavos. En otras palabras, reemplazó la imagen de la brutalidad africana con una alusión a la brutalidad europea. ¿Fue una simple decisión de paginación o existía una reticencia políticamente correcta a exponer la violencia que los africanos se infligían entre sí? No puedo afirmarlo, y no quiero especular sobre las intenciones, pero sin duda es inusual…
Más allá de las imágenes, Expresso afirma que las reparaciones son «uno de los principales temas de debate actuales» y, con razón, asegura que me opongo a ellas. ¿Y por qué me opongo a las reparaciones para quienes afirman ser descendientes de esclavos? Por varias razones que he explicado a lo largo del tiempo, algunas de las cuales se recogen en esta colección, y sobre todo porque creo que las reparaciones necesarias ya se realizaron en el siglo XIX, cuando los pueblos occidentales, especialmente los británicos, prohibieron y suprimieron la trata transatlántica de esclavos y pusieron fin a la esclavitud. Defendí esta postura por escrito y en directo, en un debate en el programa «É ou Não É?» de RTP, lo que indignó enormemente a los activistas de la corrección política . Algunos reaccionaron de inmediato. Con una clara tendencia a divagar sobre lo que desconoce, la columnista de Público , Luísa Semedo, incluso trazó un curioso paralelismo. Ella escribió lo siguiente: “¿Y cómo espera que lo tomemos en serio (João Pedro Marques) cuando hoy, en un debate televisivo, es capaz de utilizar con total convicción argumentos tan extravagantes como 'ya hemos reparado el crimen de la esclavitud porque lo detuvimos y porque nos costó tanto detenerlo', que podemos resumir como” —y la comparación es de Luísa Semedo— “si un hombre deja de pegar a una mujer, esto ya es reparación por el crimen, y la mujer solo tiene que estar agradecida, sobre todo porque al hombre le costó tanto dejar de pegarle. Cuando se dice que no se puede mirar al pasado con los ojos del presente… ¿Entonces qué ojos tiene JPM?”.
Bueno, Luisa Semedo, estos son los ojos de alguien que no tiene anteojeras ideológicas que le impidan mirar a ambos lados, alguien que, afortunadamente, no padece diplopía, que le hace ver imágenes que duplican y complican los problemas abolicionistas con cuestiones de género —no, no me adhiero a la agenda de la interseccionalidad— y, sobre todo, los ojos de alguien que conoce algo de historia. Y es principalmente por esta última razón que te digo que la analogía del hombre golpeando a una mujer solo puede provenir de alguien que no tiene ni la más mínima idea de lo que habla. Es una analogía inútil porque así no sucedieron las cosas. Los occidentales no solo dejaron de practicar una actividad condenable y condenada, es decir, no solo «dejaron de golpear» —para usar la desafortunada comparación de Luisa Semedo—, sino que también intentaron impedir que otros, en particular muchos jefes y reyes africanos, continuaran haciéndolo. Sí, hubo países —Dinamarca, los Países Bajos— que simplemente abolieron el comercio de esclavos. Pero el Reino Unido, Francia, Portugal y otros países occidentales no solo abolieron esta práctica, sino que también intentaron suprimirla. Prohibir y suprimir no son sinónimos, no son lo mismo, Luisa Semedo. Para suprimir la trata transatlántica de esclavos, y también la del océano Índico, fue necesario pagar indemnizaciones, llevar a cabo intervenciones militares en tierra y desplegar buques de guerra para patrullar esos océanos.
Fue un esfuerzo sostenido durante décadas, cuyo coste fue extremadamente alto. El Reino Unido, por ejemplo, gastó alrededor de 12 millones de libras en ello. Portugal, cuyos cruceros comenzaron a operar más tarde que los británicos, había gastado, hasta 1860, es decir, en los primeros veinte años de su acción de represión, alrededor de 4 millones de contos, un gasto enorme dados sus recursos financieros en aquel momento. A esto hay que añadir el coste en vidas. La costa de África era extremadamente peligrosa debido a las fiebres tropicales (malaria, fiebre amarilla) y otras enfermedades. Era tan peligrosa que Sierra Leona y, por analogía, otras partes de la costa, llegaron a ser conocidas como «la tumba del europeo» —o « la tumba del hombre blanco », en español—, una expresión acuñada en 1819 por el portugués César de Figanière y Morão. Permítanme dar tres o cuatro ejemplos: en 1841, 25 de los 140 hombres de la tripulación del Wolverine murieron en la costa de Biafra; De los 50 marineros que entraron en el río Pongos, 46 murieron en media docena de días; según las estadísticas británicas, la mortalidad por enfermedades en los barcos que prestaban servicio en África era cinco veces mayor que en los barcos que navegaban por los mares de Europa; y cualquiera que lea la novela Eugénio , escrita a mediados del siglo XIX por el oficial de la Marina Francisco María Bordalo, comprenderá de inmediato el sacrificio y el riesgo extremadamente alto para la vida que suponía el servicio en la Estación Naval de Luanda.
¿Cuál fue el resultado práctico de este esfuerzo y riesgo? Los británicos capturaron 1575 barcos negreros; los franceses, 214; los portugueses, 168; los estadounidenses, 68; etc. La política de represión requirió el uso de numerosos recursos militares y financieros, y costó vidas, no solo por enfermedades, sino también en combates contra los traficantes de esclavos. Portugal participó en esta represión. Abordé este aspecto de la historia portuguesa en África en 1999, en una obra que actualmente está descatalogada , pero afortunadamente existe, para quienes estén interesados en el tema, un buen libro más reciente que narra con gran detalle la intervención de la Armada portuguesa en la lucha contra la trata de esclavos.
En resumen, lo más importante a destacar, en el contexto de esta nota, es que, con respecto a la trata de esclavos africanos, los países occidentales —incluido Portugal— no adoptaron una actitud meramente pasiva de «dejar de maltratar», como imaginan la columnista Luísa Semedo y otras voces progresistas. Y con respecto al fin de la esclavitud, basta con considerar cómo fue la Guerra Civil estadounidense, que implicó la muerte de más de 600 000 personas, para comprender que tampoco en ese caso hubo pasividad; no se trató simplemente de «dejar de maltratar». Por lo tanto, no hay más reparaciones que ofrecer. El fin de la trata de esclavos y la esclavitud constituye una reparación suficiente, y dicha reparación se realizó en el siglo XIX, hace aproximadamente 200 años.
observador