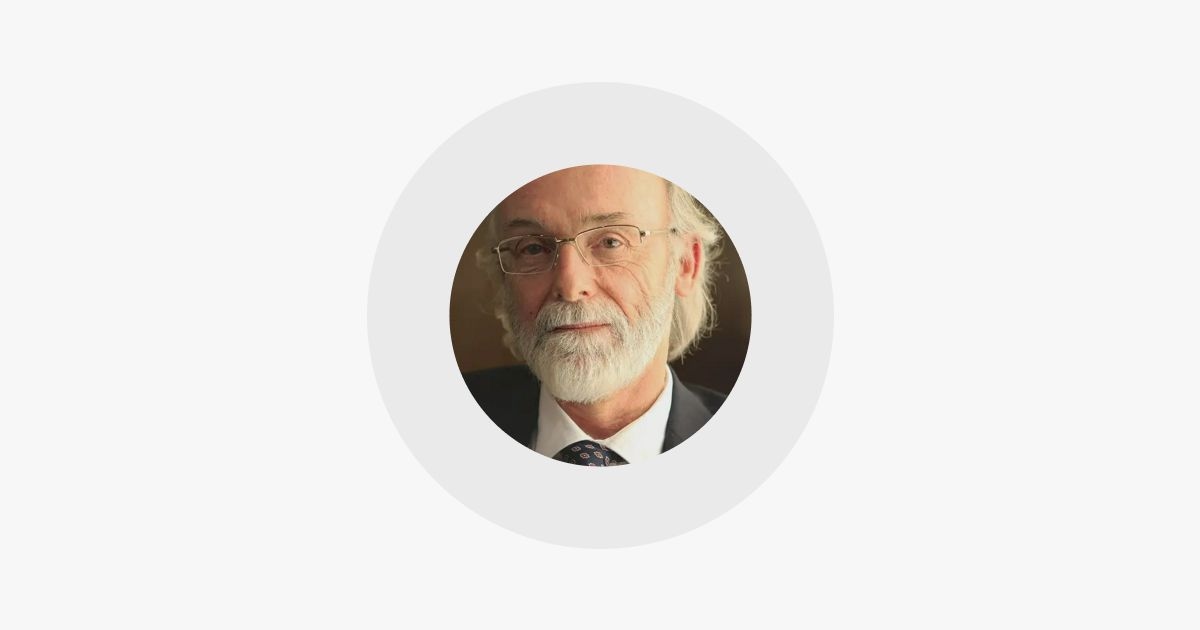Las reparaciones fueron al teatro.

Las personas progresistas siempre asumen que el tema de las reparaciones es delicado y difícil de abordar, y que, por esa razón, el debate sobre el tema no está despegando en la sociedad portuguesa. Pero se equivocan. En primer lugar, porque el debate comenzó hace muchos años (en abril de 2017). En segundo lugar, porque es muy fácil debatir el tema de las reparaciones siempre que se asuma, como yo lo he hecho durante mucho tiempo, que no hay reparaciones que hacer y se explique por qué. Contrariamente a lo que piensan las personas progresistas , el tema no está latente ni sin abordar. Más bien, está digerido y resuelto, porque todo indica que los portugueses tienen una opinión formada al respecto: discrepan de las disculpas y las reparaciones. En nuestro país, por el contrario, se cree que los portugueses deben ser compensados por lo que dejaron atrás en África.
En otras palabras, a menos que se produzca un cambio inesperado en el curso de los acontecimientos y las corrientes de opinión, la cuestión de las reparaciones está muerta en Portugal, y espero que siga así. Es cierto que en el verano de 2023, diez personas progresistas , entre ellas el conocido activista Mamadou Ba, elaboraron la pomposa Declaración de Oporto, una lista de demandas en la que, entre otras cosas, se pedía al Estado portugués que indemnizara a las víctimas del colonialismo. Estas personas progresistas difundieron la Declaración en línea para recoger firmas. Obviamente, esperaban una gran participación en la iniciativa, pero la respuesta fue tan escasa que nunca prosperó. La primavera siguiente, algunos pensaron que las desafortunadas declaraciones de Marcelo Rebelo de Sousa reavivarían el tema. Se organizaron dos o tres debates televisados, pero el tema nunca cobró impulso y volvió a desaparecer de la agenda portuguesa y de sus preocupaciones. Actualmente, y salvo que me equivoque, las reparaciones son un tema de nicho, estrictamente africano o de extrema izquierda, que tiene cierta exposición en RTP África y en raras iniciativas de académicos vinculados al Bloque de Izquierda, y eso es todo.
El deseo de revitalizar un tema prácticamente muerto, o relegado a un gueto, fue la principal razón que llevó a Marco Mendonça, actor, dramaturgo y director nacido en Mozambique en 1995 —es un hombre joven, por lo tanto— a crear la obra "¡ Reparaciones, Baby!", una obra ampliamente difundida que intenta, mediante un nuevo enfoque —la risa y el desafío, con la intención de provocar la reflexión— culpar y responsabilizar a los portugueses de ciertos aspectos de su pasado colonial. Como el propio autor nos dice: "puede ser productivo saber que la culpa existe y que pertenece a alguien. Creo que, más que nunca, la gente necesita experimentar esta culpa, sentirla o empatizar con quienes exigen reparaciones históricas (...) La culpa existe y está, en cierto modo, en el ADN de la construcción del país y del imperio", incluso si la población blanca de Portugal se niega a aceptarla. Los portugueses no serían “héroes del mar” sino “héroes del más”, siempre excusando las atrocidades del imperio con las costumbres y tradiciones de los “hombres de aquel tiempo”, siempre ahogados en siglos de mentiras.
Hasta donde sé, y a pesar de sus posibles méritos y la aprobación del Teatro Nacional D. Maria II, la obra no ha generado la atención ni el debate que su autor esperaba, lo cual quizás sea positivo, ya que «Reparations, Baby!» cojea un poco desde una perspectiva histórica. Claro que el arte no tiene por qué ser históricamente impecable, y una obra puede ser valiosa por muchas razones, además de la precisión histórica. Pero Marco Mendonça quiere visibilizar la historia, admite abiertamente su intención, entre otras cosas, de enseñar e informar, y se preocupa por «arrojar hechos, datos históricos, estadísticas» a su público. El problema es que a veces lo hace sin poseer los conocimientos necesarios y sin saber exactamente de qué está hablando. Informar al público sobre el número de esclavos transportados en barcos con bandera portuguesa, por ejemplo, es engañoso, a menos que se explique —cosa que Marco Mendonça no hace— qué era el llamado embandeiramento y su magnitud. Para quienes no lo sepan, el uso fraudulento de la bandera portuguesa fue, y sigue siendo, una estratagema de los armadores para eludir prohibiciones o leyes más estrictas, y también se adoptó en el tráfico ilícito de esclavos. El uso fraudulento de la bandera portuguesa fue practicado a gran escala por los traficantes de esclavos que operaban en Brasil cuando, a partir de 1830, por ley y tratados, la trata de esclavos quedó prohibida en ese país. Sin embargo, Brasil continuó haciéndolo utilizando la bandera portuguesa, habiendo, bajo el pretexto de esta habilidad, importado casi medio millón de esclavos negros. Cabe añadir, por cierto, y por enésima vez, que Portugal no fue "responsable del tráfico de casi 6 millones de hombres, mujeres y niños". Esto es falso. Estas son las cifras agregadas de dos países: Portugal (4,5 millones de personas) y el Brasil independiente (1,3 millones).
Las objeciones que un historiador podría plantear a la obra no se limitan a los errores numéricos y las medias verdades que transmite. Existe un problema fundamental con el lema o la filosofía que la sustenta. De hecho, "¡ Reparaciones, cariño!" se propone a los espectadores a través de la siguiente declaración de la cantante sudafricana Miriam Makeba: "El conquistador escribe la historia. Vinieron, dominaron y escribieron. No se espera que quienes vinieron a invadirnos escriban la verdad sobre nosotros". Esta frase, y otras similares que se encuentran con frecuencia en las redes sociales de africanos y afrodescendientes, generalmente se presentan como un axioma, como algo tan claro y evidente que no requiere demostración. A veces se difunden con una connotación o acusación reactiva. Hace cinco años, en un artículo que contenía varias ideas erróneas , el escritor angoleño João Melo, por ejemplo, afirmó que "la historia la escriben los vencedores. Pero también puede reescribirse cuando los derrotados se rebelan".
Nos enfrentamos a afirmaciones o máximas erróneas, y en el caso de João Melo, doblemente. En realidad, la historia no la escriben conquistadores ni vencedores —quienes, por supuesta intrínsecamente, serían mentirosos—, sino historiadores. Hay buenos y malos historiadores, imparciales y políticos interesados en cambiar el rumbo de las cosas. Hay buenos historiadores negros —Orlando Patterson, por ejemplo— que, en esencia y en términos de hechos, dicen lo mismo que los buenos historiadores blancos, lo cual no sorprende, ya que la historia se escribe a partir de documentos que pueden ser verificados y estudiados por cualquiera, ya sea descendiente de vencedores o vencidos. Dicho esto, queda una pregunta importante: ¿podríamos construir y contar una historia diferente, como es el deseo manifiesto de muchos africanos, desde Miriam Makeba hasta el autor de la obra "Reparations, Baby" ? Podríamos, sí, si hubiera nuevas preguntas que plantear a los documentos existentes —y si fueran capaces de darnos nuevas respuestas— y sobre todo si hubiera nuevos documentos auténticos, preferiblemente producidos por pueblos conquistados o dominados, que nos permitieran cuestionar o contradecir las versiones que ahora tenemos y aceptamos como buenas.
Pero ¿existen tales documentos? Parece que no, o al menos aún no se han encontrado. Esto supone una limitación no solo de gran parte de la historia africana, sino también de la historia de todos los pueblos sin escritura, cuya existencia, características, formas de acción y conducta política y social nos han llegado a través de las transmisiones de los pueblos letrados que entraron en contacto con ellos. Lo que sabemos sobre los pueblos del sur de Angola nos llega a través de lo que escribieron los portugueses sobre ellos; lo que sabemos sobre los hunos nos lo transmitieron los romanos, y así sucesivamente.
Esto es inevitable cuando pueblos con y sin escritura entran en contacto o se enfrentan, lo que significa que la información obtenida sobre quienes no saben escribir y no nos han legado sus propias narrativas es parcial. Pero esto no significa que sea falsa, contrariamente a lo que Miriam Makeba, João Melo e innumerables africanos suponen. De hecho, más allá de cuestiones numéricas o mensurables, los historiadores siempre, o casi siempre, tratan con información parcial, personal y unilateral, que deben filtrar y decodificar. Esta, en gran medida, es su labor. João Melo afirma que la historia puede reescribirse «cuando los derrotados se rebelan», pero se equivoca y nos engaña. Cuando esto ocurre, cuando los pueblos rebeldes llegan al poder e invierten o alteran la narrativa, lo hacen por razones políticas e ideológicas, no por razones historiográficas o científicas. En estos casos, la historia deja de ser historia; es decir, deja de ser una forma imparcial de comprender el pasado y se convierte en engaño y propaganda, una historia militante y revanchista. La historia sólo puede reescribirse cuando se adoptan nuevos conceptos, se utilizan nuevos documentos o se enfrentan nuevos problemas.
Por lo tanto, es falso que, sin estos ingredientes, los defensores de las reparaciones en África puedan escribir una historia sustancialmente diferente a la que se ha escrito hasta ahora. Cuando, para sortear el obstáculo de la brecha documental, recurren a la fantasía y nos ofrecen opiniones, provocación, humor o representaciones teatrales salpicadas de datos históricos aleatorios, como en la obra "¡Reparaciones, Baby!" , proponen un mundo ficticio, conmueven nuestras emociones, participan en el activismo y la intervención política. Todo esto es perfectamente legítimo, por supuesto, pero no se malinterprete: no es historia, y a menudo ni siquiera es cierto.
observador